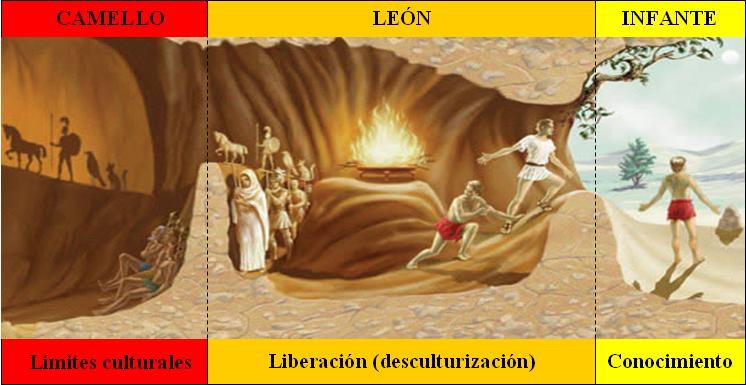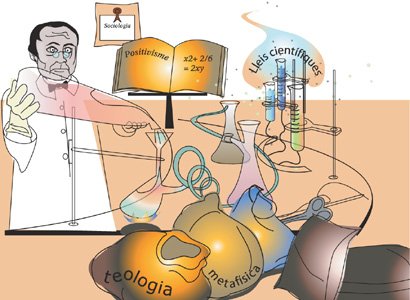VITALISMO
¿En qué
consiste?
A mediados
del siglo XIX, un conjunto de pensadores va a establecer una filosofía cuyo
eje va a ser la "exaltación de lo vital y de lo afectivo", frente a
un excesivo racionalismo propio del idealismo de Hegel o un excesivo
mecanicismo propio del positivismo de Comte. Se trata de las "filosofías
de la vida o vitalismo" que defienden el "irracionalismo y la
afirmación de la vida como realidad radical del ser humano"
Aparecen
estas filosofías vitalistas en un momento en el que el mundo cultural europeo
se halla inmerso en concepciones mecanicistas y deterministas de la realidad. Las
características principales del "vitalismo" son:
— La vida es
la realidad primordial sobre la que debe reflexionar el filósofo.
— La vida no
es una máquina, sino algo fluyente, libre, espontáneo.
— El hombre
por encima de todo y antes que todo es vida, es decir, sentimiento, voluntad,
instinto.
— Frente a lo
estático, racionalista y material, se valoriza lo dinámico, interior, singular
y vivencial.
Pero quizá
podemos entender mejor la corriente vitalista a través del estudio de dos
autores que, si bien sostienen ideas opuestas son considerados como vitalistas:
Nietzsche
especialmente y Bergson.
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)
Vida
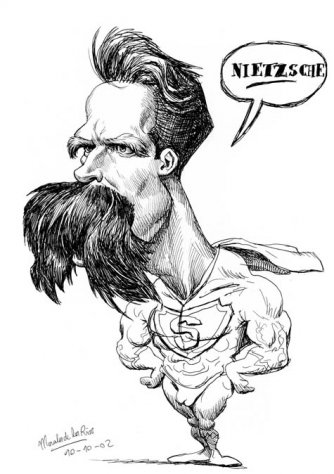 1844 Nace en Rócken, ciudad alemana cercana a
Leipzig. Su padre y sus dos abuelos eran pastores protestantes.
1844 Nace en Rócken, ciudad alemana cercana a
Leipzig. Su padre y sus dos abuelos eran pastores protestantes.
1849 A la muerte de vanos de sus familiares,
realiza sus estudios primarios en un ambiente religioso
1858-64
Recibe una sólida formación humanística basada en el estudio de los clásicos;
tiene gran sensibilidad para la música.
1864 Estudia en la universidad de Bonn
teología y filosofía clásicas. Se opone a ser pastor protestante.
1868 Conoce a Wagner, al que admira por su espíritu
libre, y ve en él surgir los valores clásicos germánicos frente al
cristianismo. Es nombrado catedrático de Filosofía clásica en la universidad
de Basilea (Suiza).
1870 Se enferma con grandes dolores de cabeza.
1873-76
Se separa de Wagner por la ópera "Parsifal". Se convierte en un
solitario vagabundo. La mujer más influyente en su vida es su hermana, pero se
enamora de Lou Salomé (finlandesa), que no se quiso casar con él.
1878-88 En
estos años escribe sus más importantes obras.
1889 Ingresa en una clínica en Basilea, en la
que le diagnostican reblandecimiento cerebral y parálisis progresiva.
1900 Después de años de vida prácticamente
vegetativa muere de apoplejía.
Trayectoria intelectual de Nietzsche
La tarea
filosófica que se propone Nietzsche tiene una doble vertiente:
a) Una
vertiente negativa, de crítica de los principales conceptos de la
religión, la filosofía y la moral que tradicionalmente han servido para
explicar el mundo de la cultura occidental.
b) Una
vertiente positiva, el intento de comprensión y explicación de la vida,
como el trasfondo profundo de lo que todo surge. Pero para esta explicación,
esta develación de la realidad oculta utiliza el método de genealogía, no
la hace a través de una exposición sistemática de sus ideas, sino siguiendo el
desarrollo de unos temas que van surgiendo a lo largo de su obra, entre los que
sobresalen: "muerte de Dios", el "superhombre", la
"voluntad de poder" y el "eterno retorno".
Por eso puede
seguirse el hilo del proceso de elaboración progresiva de sus ideas de forma
tal que cada una de sus ideas prefigura, en cierto modo, la siguiente, hasta
llegar a la que él mismo considera una exposición completa de su pensamiento.
Nietzsche es
un gran escritor, lo que facilita y hace especialmente interesante su lectura.
Sin embargo, su estilo aforístico, de frases breves, está lleno de metáforas,
en cierto modo de "máscaras", bajo las que se ocultan ideas cuyo
sentido y alcance con frecuencia son difíciles de entender. Su obra se ha
dividido en distintos períodos para explicar el desarrollo de su pensamiento.
Período romántico (1871-1878)
Es un periodo
en que se encuentra bajo la influencia de Schopenhauer y Wagner, y también de
la filosofía griega, de la que como filólogo, ha llegado a ser un profundo
conocedor. Hace una valoración muy positiva de los presocráticos, a los que llama
"filósofos trágicos" y en particular de Heráclito, mientras considera
a Sócrates y a Platón como destructores del pensamiento trágico.
Este período
comprende tres obras:
— El
nacimiento de la tragedia griega en el espíritu de la música (1871),
escrita como homenaje a Wagner, a quien la dedica. Para Nietzsche, en este
momento, la obra de Wagner tiene la misma categoría que la tragedia antigua.
En esta obra compara la cultura griega presocrática y la posterior a Sócrates.
Inicia su crítica de la filosofía socrática y platónica, a las que considera
decadentes, al igual que la cultura alemana contemporánea, de la que sólo se
salva la música de Wagner.
— Sobre la
verdad y mentira en sentido extramural (1873). En ella estudia el origen de
los conceptos (genealogía) a partir de la pérdida de la capacidad metafórica
del lenguaje, y el papel que éste desempeña como reflejo de necesidades
profundas e inconscientes del hombre.
— Consideraciones intempestivas (1873-74). Son cuatro consideraciones y en cada una de ellas aborda un tema:
- la primera
la dedica a Strauss, en la que hace un ataque a la cultura alemana, a la que
él considera muy satisfecha de sí misma. Tras la guerra de 1870 y el
consiguiente éxito del Imperio Alemán, la cultural imperial le parece sin
sentido.
En este
período se aparta de la influencia de Schopenhauer y Wagner. despertando del
sueño romántico de su veneración por los héroes. Este periodo es el más difícil
de interpretar, pues parece que se da una inversión de las ideas sostenidas
hasta entonces. Pero se trata más bien de una evolución de su pensamiento que
en cierto modo prepara las etapas posteriores.
Si en el
periodo anterior Nietzsche considera que la religión (entendida a la manera
griega), la metafísica y el arte eran superiores a las ciencias como medios
para llegar al fondo del ser del mundo, ahora condena a la metafísica, la
religión y el arte.
 La ciencia,
como reflexión crítica, pasa a ser el modo de acceso a la realidad más
profunda. Nietzsche usa la ciencia como critica, pues no se trata de la
investigación de una parte de la realidad, sino de demostrar el carácter
ilusorio de la metafísica, la religión, el arte y la moral. Emplea como método
el análisis y la historia: el análisis
entendido como disección crítica de un fenómeno aparentemente sencillo en su
estructura compleja y en sus múltiples relaciones, y la historia, como
medio para entender al hombre como resultado de procesos históricos.
La ciencia,
como reflexión crítica, pasa a ser el modo de acceso a la realidad más
profunda. Nietzsche usa la ciencia como critica, pues no se trata de la
investigación de una parte de la realidad, sino de demostrar el carácter
ilusorio de la metafísica, la religión, el arte y la moral. Emplea como método
el análisis y la historia: el análisis
entendido como disección crítica de un fenómeno aparentemente sencillo en su
estructura compleja y en sus múltiples relaciones, y la historia, como
medio para entender al hombre como resultado de procesos históricos.
Las obras de
este periodo son:
— Humano,
demasiado humano (1878-79). En ella trata de demostrar que la experiencia y los
conocimientos humanos pueden ser explicados sin necesidad de supuestos
metafísicos o religiosos. El hombre ha colocado sobre su vida pesos inmensos
(inclinándose ante lo sobrehumano, adorando lo que él mismo ha creado) y se ha
perdido como hombre, se ha hecho esclavo. Religión, metafísica y moral son
formas de esta esclavitud a la que se ha sometido el hombre.
El descubrir
el trasfondo "demasiado humano" de todo lo "ideal" puede
dar lugar a una reconversión del hombre, a un cambio de actitud fundamental
Aparece ya en esta obra el estilo aforístico que empleará en sus siguientes
escritos.
— Aurora.
Pensamiento sobre prejuicios morales (1881). En ella realiza
una primera crítica a la moral en términos próximos a los que utilizará en su
último periodo
— La gaya ciencia o gay saber (1882). Trata
de la liberación del hombre de sus esclavitudes, desenmascarando las figuras de
"santo", "artista", "sabio" y negando el sentido
trascendente que pueden tener esas grandes ideas. Habla por primera vez del
"eterno retorno" y de la "muerte de Dios"
En estas tres
obras, Nietzsche plantea la liberación del hombre y lo hace a través de un
método que utilizará en todas sus obras: la genealogía, con el cual
trata de explicar el origen psicológico de los conceptos metafísicos,
religiosos y morales con el fin de desenmascarar la mentira que ocultan.
Período de fundamentación
filosófica (1883-85)
Es el período
donde Nietzsche desarrolla las ideas más originales de su filosofía. De este
período es la obra más importante:
Se trata de
un conjunto de discursos unidos por una fábula, cuyo argumento es el siguiente:
Zaratustra (profeta persa que practicó la moral del esclavo y se convierte) se
retira a la montaña al cumplir los 30 años y allí vive en compañía de dos animales:
el águila, que simboliza el orgullo, y la serpiente, que simboliza la
inteligencia. Zaratustra alcanza con ellos la sabiduría y decide bajar a
predicarla a los hombres.
A lo largo de
su predicación va exponiendo sus ideas; cada parte de la obra contiene una idea
central:
— en el
prólogo describe al "superhombre", y al "último hombre".
— en la
primera parte, trata "la muerte de Dios".
— en la
segunda, la "voluntad de poder".
— en la
tercera, que para él es la fundamental, "el eterno retorno".
Periodo crítico (1885-89)
Lo
característico de este periodo es lo que llama la "filosofía del
martillo" En él ataca duramente a la filosofía, la religión y la moral
tradicionales, ya que considera necesaria la destrucción de éstas para abrir
caminos al proyecto creador de la existencia. Es necesario destruir al hombre
tal como es para que pueda surgir el "superhombre", el que conoce la
muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno
retorno.
El método que
emplea es la "genealogía", el desenmascaramiento psicológico;
descubre qué se oculta tras los valores más acentuados de la cultura
occidental. Para Nietzsche,
lo que consideran "objetividad" de los valores no es más que una
proyección que realiza el hombre, pero que luego olvida. La vida humana es creación
de valores, pero con frecuencia esto se desconoce y se acepta lo que la vida
misma ha creado como si viniera impuesto desde fuera. Así se admite la
obligatoriedad de la ley moral, de lo que resulta autoalienación del hombre.
Las obras de
este periodo son las más críticas de todo el pensamiento de Nietzsche:
— Más allá del bien y del mal (1886).
En ella reitera la crítica a la filosofía, la religión y la moral y considera a
los "filósofos" como a hombres dirigidos por prejuicios morales, a
los "religiosos" como neuróticos y a los "moralistas" como
vengativos.
— Genealogía
de la moral (1887). Continúa los temas iniciados en Aurora y
realiza una crítica de los valores tradicionales de la moral occidental.
— Crepúsculo
de los ídolos (1888). Critica todo lo que se ha llamado "verdad"
porque en verdad es un ídolo. Sobre todo critica la verdad de los filósofos.
— El
Anticristo (1888). Ataca a la religión y en especial a la moral cristiana.
— Ecce homo (1888). Analiza su propia obra. Es una
especie de autobiografía.
— La voluntad de poder. Se publicó
después de su muerte. La considera como la obra más independiente de la humanidad.
Sus editores fueron los encargados de publicarla siguiendo los esbozos de
Nietzsche. En ella aparecen las cuatro ideas fundamentales de la obra Así
habló Zaratustra, representadas en cuatro libros:
- los dos
primeros tratan de la "muerte de Dios".
- el tercero,
trata de la voluntad de poder.
- el cuarto,
del "superhombre" y "el eterno retorno".
En ella habla
del "nihilismo" como la situación de nuestro tiempo, en el que se
inicia el proceso de autosuperación de los ideales filosóficos, religiosos y
morales que ha criticado en sus obras anteriores. Con las obras de este
período, Nietzsche se propone eliminar el dogmatismo teórico de los valores, y
hace ver cómo el hombre crea los valores. La transmutación de los valores
supone una inversión del sistema de valores dominante que busca eliminar la
autoalienación de la existencia, al mostrar que detrás de todos los valores se
encuentra la "vida", la vida como voluntad de poder que gira, en
eterno retorno, en el círculo del tiempo.
La vida es,
por tanto, el fundamento último de todos los valores; éstos sólo existen en la
medida en que la vida los dicta.
Los grandes temas de la filosofía de
Nietzsche
Ya en el Nacimiento
de la tragedia se esbozan temas fundamentales de la filosofía de
Nietzsche. En ella describe:
- la
"vida", como el fondo originario y profundo del que surge todo lo
concreto, individual y cambiante.
- el
"arte", como el mejor órgano para interpretarla, en lugar de la
ciencia y la filosofía.
- la
"intuición", como método de comprensión de la vida, contrapuesta a la
razón.

La filosofía como visión trágica de la vida
Nietzsche inicia haciendo una descripción del desarrollo de la cultura griega, pero no utiliza conceptos (pues dejan escapar aspectos concretos y cambiantes de la vida) sino que utiliza metáforas:
a) Contraposición
de lo "apolíneo y lo dionisiaco". Considera que la
cultura griega había sido conducida por dos fuerzas estéticas (lo apolíneo y lo
dionisiaco) que se combaten mutuamente pero que no pueden existir una sin la
otra.
Estas fuerzas
estéticas son:
— "Lo
apolíneo", que representa el orden, la luz, la medida, la forma; es promovida
por el dios Apolo.
— "Lo
dionisiaco", que representa la vida, la embriaguez, la alegría desbordante
de vivir, fuerza que rompe todas las barreras e ignora todas las limitaciones;
es promovida por el dios Dionisio.
b) Juego
trágico. El fenómeno de lo trágico ve la verdadera naturaleza de la
realidad. Lo trágico es un principio cósmico- El mundo es un "juego
trágico" (la lucha entre Apolo y Dionisio) y la tragedia es la llave que
proporciona la comprensión del mundo.
La visión
trágica del mundo nos la presenta como una realidad en la que la vida y la
muerte, el nacimiento y la decadencia se entrelazan; ambos son sólo aspectos de
la vida. "El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el
mismo, "había dicho Heráclito.
¿Cómo se
llega a captar la vida? Nietzsche dice que por medio de la
"intuición". La "intuición" (entendida como una especie de
adivinación, de mirada que penetra como un rayo en la esencia de las cosas) es
el modo de captación de ese fondo oscuro y profundo que es la vida. La vida
escapa a toda comprensión conceptual y sólo a través del arte se logra su
expresión
Para
Nietzsche la filosofía es arte, una sabiduría trágica, una mirada que penetra
en la lucha originaria de los principios antagónicos de Dionisio y Apolo,
visión de la batalla entre el fondo vital inferior, que engendra todo y que
todo lo devora. Con la racionalidad socrática llega la decadencia de la cultura
griega y de la auténtica filosofía y comienza la época de la razón y del hombre
teórico. Con Sócrates, Grecia pierde su seguridad en el "instinto"
El
"socratismo" es el fenómeno contrapuesto a lo "dionisiaco",
por lo que significa predominio de lo "lógico" de la racionalidad
intelectual incapaz de captar la vida que fluye.
Teoría del conocimiento
En la obra
"Sobre verdad y mentira en sentido extramoral", Nietzsche expone su
teoría del conocimiento al estudiar el papel que desempeña el intelecto humano
y el papel del lenguaje en la formación de conceptos. Para él, el intelecto
humano es un recurso de los "seres más infelices" que cumple la
función de conservarlos en la existencia.
En un estado
natural de las cosas, el individuo, en la medida en que se quiere mantener
frente a los demás individuos, utiliza el intelecto, la mayor parte de las
veces, para "fingir". Pero al necesitar vivir en sociedad, y para
evitar la guerra de todos contra todos, se "fija" lo que a partir de
entonces ha de ser "verdad". Se inventa una designación de las cosas
uniformemente válida y obligatoria (que es, por lo tanto, convencional) y surge
así el contraste entre la verdad y la mentira. La verdad no depende de las
cosas mismas sino del uso correcto de las convenciones del lenguaje. La
mentira del intelecto consiste en hacer creer que se capta la vida a través de
los conceptos.
Nietzsche se
pregunta, ¿qué sucede con las convenciones del lenguaje si concuerdan las
designaciones y las cosas? El mismo responde que con las palabras no se llega
jamás a la verdad Las palabras designan puras metáforas de las cosas, aún en
su designación individual. Se convierten en conceptos cuando adquieren un uso
aplicable a una pluralidad de individuos, cuando dejan de referirse a la experiencia
singular. Todo concepto se forma por equiparación de cosas no iguales
abandonando las diferencias individuales, cuando la naturaleza no conoce
formas ni conceptos.
El concepto es, pues, el residuo de una metáfora y éstas a su vez son reflejos del hombre, pues de lo que se trata en el conocimiento es de hacer comprensible el mundo como cosa humanizada. El hombre crea los conceptos y luego se olvida (olvido inconsciente) de que es él mismo quien los ha creado.
Nietzsche
contrapone este nombre "conceptual", que no puede conocer las cosas
como son, al hombre "intuitivo" quien valiéndose de la intuición y
gracias al arte. puede llegar a comprender la vida mejor que el científico Y
termina afirmando que, allí donde el hombre intuitivo predomina, consigue
configurar una cultura y establecer el dominio del arte sobre la vida,
mientras el hombre que se guía por el concepto y por abstracciones sólo
consigue la desgracia.
Crítica de la cultura occidental
Nietzsche
afirma que la cultura occidental está viciada desde sus orígenes, pues es una
cultura que se opone a la vida, a los instintos, es una cultura empeñada en
instaurar la racionalidad de la vida, por lo tanto, es una cultura decadente y
dogmática. A partir de
estos supuestos, realiza una crítica despiadada de. lo que considera los
pilares de la cultura occidental: "la filosofía", "la
religión" y en especial "la moral".
La filosofía
tradicional considera el "ser" como algo estático, fijo, inmutable,
abstracto. El "ser", el absoluto, el bien, lo verdadero, etc. desde
su dimensión metafísica, son idénticos, y en consecuencia, no están sujetos al
devenir. Nietzsche considera que el "ser metafísico", es absurdo y
sólo puede considerarse como un valor subjetivo y ficticio, que no es posible
conocerlo ni demostrarlo.
El afirma:
"que sólo el devenir es", es decir, el mundo delimitado por el
espacio y por el tiempo, y que puede ser experimentado por los sentidos. De
aquí que admire a Heráclito, del que dice: "el único filósofo que no ha
falseado la verdad". El filósofo que inicia la "racionalidad" y
suplanta a los instintos es Sócrates, pues con su ecuación: "razón =
virtud = felicidad", se opone a la vida de los instintos.
Pero el
filósofo que inicia la metafísica, según él, fue Platón, que con su
"egipticismo" (seducido por los sacerdotes en su viaje a Egipto)
introdujo el "moralismo" en filosofía, algo tan extraño a la esencia
griega. Platón fue el iniciador de una interpretación moral del
"ser" (recuérdese que la Idea suprema es para Platón la Idea del
Bien) y con ella sustituye la interpretación que del mundo se hacían los
presocráticos, que estaban más cerca de la realidad.
Nietzsche
critica a la filosofía (metafísica) porque:
- hace una
minusvaloración de lo cambiante, del devenir, rechaza el mundo real
espacio-temporal, y desprestigia el conocimiento sensible.
- se guía por
conceptos superiores y generales (metafísicos) que son vacíos.
Considera que
a la filosofía tradicional hay que darle la vuelta, pues en vez de partir de
conceptos metafísicos, debe partir del único mundo real que existe, que fluye,
que cambia, que deviene y del conocimiento sensible. También
critica los aspectos mecanicistas y positivistas de la ciencia, porque la
ciencia no interpreta fielmente la realidad. Las cosas no se comportan
regularmente de acuerdo a una ley, sino que fluyen sin obediencia a algo
impuesto.
• Crítica
a la religión
Nietzsche
aplica a la religión una crítica similar a la realizada con la filosofía. Rechaza
cualquier pretensión de verdad en ella. En este sentido dice: "Toda religión
ha nacido de las angustias y de las necesidades, de la impotencia que siente el
hombre en sí mismo; se ha deslizado en la existencia a través de los errados
caminos de la razón". Concretamente el "cristianismo" ha
invertido los valores religiosos de Grecia y Roma, que eran valores de vida, y
los ha suplantado por valores como obediencia, sacrificio y humildad.
En su obra El
Anticristo es donde ataca a la religión con más fuerza. El cristianismo es
la manifestación más fuerte que se ha dado en la historia universal del
"extravío de los instintos". Es un platonismo para el pueblo. Subraya
el carácter pesimista de la religión cristiana, "El cristianismo es la
venida del pesimismo... de los débiles, de los inferiores, de los tristes y de
los oprimidos". Con sus prescripciones tales como la soledad, el ayuno, y
la abstinencia sexual, conlleva no sólo a una enfermedad de la vida (neurosis)
sino también a un predominio de valores vulgares.

• Crítica a la moral
La crítica
más profunda de Nietzsche a la cultura occidental es la critica a los valores
morales. Las manifestaciones filosóficas, científicas, y religiosas de una civilización
son, en último término, manifestaciones de un sistema de valores. La
preocupación moral, es sin duda, la principal en su filosofía. En su obra: Más
allá del bien y del mal, analiza el origen de la moral entre los griegos y
la transformación que los conceptos morales sufren a partir de Sócrates y de
Platón
Los primeros griegos
practicaban la "virtud" (equivalente a fuerza, nobleza y poder); a
partir de Sócrates la virtud se convierte en "renuncia" a los
placeres, las pasiones, las ambiciones; el único bien que admiten es la
"sabiduría". El "resentimiento", es decir, la "reacción"
(típico de los sacerdotes), es el generador de los nuevos valores del esclavo;
ajeno al mundo griego, surge en el judaísmo y se instaura en el cristianismo.
La moral
tradicional es antinatural y "ha sido distinguida con los máximos honores,
quedando supeditada sobre la humanidad como ley, como imperativo categórico. Esta
moral pretende que el hombre sea bueno, modesto, diligente, bien intencionado
y moderado. Pero esto es su conversión en el esclavo ideal, el esclavo del
futuro.
La moral tradicional, y más concretamente la moral cristiana, aboga por un mundo situado en el más allá e identificado con el mundo de las ideas absolutas de Platón. "Resultado": este mundo no vale nada y debe existir otro mundo verdadero. Es una constante histórica que el triunfo de: "un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier otro triunfo: la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia"
La práctica
de la moral tradicional provoca una alienación de la personalidad. Se proyecta
en el ser perfecto, que es Dios, el ejercicio de lo valioso, y reduce al hombre
en la práctica de lo vulgar. Nietzsche distingue dos tipos de moral: moral de
los señores y moral de los esclavos.
— La "moral
de los señores" es una moral activa y creadora, que implanta valores
determinados por el que tiene "voluntad de poder" Es una moral propia
de los espíritus elevados, de los que aman la vida. el poder, la grandeza, el
placer. Es propia del "superhombre"
En este tipo
de moral es despreciado el cobarde, el miedoso, el mezquino, el utilitarista,
el desconfiado, el que se rebaja a si mismo, el que se deja maltratar, el
adulador, el mentiroso. ... El que se rige por la "moral de los
señores" es el hombre que se siente a sí mismo como determinador de
valores y defiende la autoglorificación. Nietzsche lo llama
"aristócrata".
— La "moral de los esclavos"
se caracteriza por el instinto de venganza, de resentimiento a toda forma de
vida que sea superior, la mirada del esclavo no ve con buenos ojos las virtudes
del poderoso. El escepticismo, la desconfianza y la no creación de valores,
serán sus características. Esta moral pretende nivelar e igualar a todos los
hombres, mediante la comprensión, la paciencia, la diligencia, la humildad, la
amabilidad, etc.
Establecida la distinción
entre la moral de los señores y la moral de esclavo, Nietzsche va a considerar
la historia de la cultura occidental como un creciente ascenso de los valores
plebeyos (moral de esclavos) que culminará en los movimientos sociales de
emancipación que se inician en la Revolución Francesa (movimientos
democráticos, socialismos, anarquismos) concepción que facilitó la utilización
política que de su filosofía hizo el "nacismo".
Pero la
crítica más radical de la moral la hizo en su obra: "Genealogía de la
moral" en la que adelanta una teoría de la "génesis" de la
conciencia moral en la línea que luego desarrollará Freud. La conciencia moral
es un instinto de crueldad refrenado en su desahogo hacia fuera y que por ello
se ha vuelto hacia dentro. La crueldad forma parte de la esencia del hombre,
pero el instinto de crueldad se ha domesticado, se ha reprimido en los pueblos
moralizados, por ello pasa a ser un trasfondo oculto de la cultura humana. Para
él la interioridad (la conciencia) es el resultado de la inhibición de los
instintos.
El nihilismo
 Podemos
resumir las criticas anteriores diciendo que frente a los antiguos valores
griegos que expresaron la vida misma, en la cultura occidental sólo ha quedado
lugar para ideas conceptualizadas, alejadas de todo lo que podemos sentir como
vida; nos hemos quedado con palabras vacías de contenido. Esta decadencia de
los valores griegos, de los auténticos valores de la vida, esta pérdida de
sentido de la existencia es lo que Nietzsche llama "nihilismo".
Podemos
resumir las criticas anteriores diciendo que frente a los antiguos valores
griegos que expresaron la vida misma, en la cultura occidental sólo ha quedado
lugar para ideas conceptualizadas, alejadas de todo lo que podemos sentir como
vida; nos hemos quedado con palabras vacías de contenido. Esta decadencia de
los valores griegos, de los auténticos valores de la vida, esta pérdida de
sentido de la existencia es lo que Nietzsche llama "nihilismo".
Podemos decir
con Hans Küng que el nihilismo es, según Nietzsche, "el convencimiento de
la inanidad, la incoherencia, el sinsentido y el sin valor, de la
realidad". El "nihilismo", por tanto, es la consecuencia propia
de la "ausencia de valores". Por la vía del conocimiento también se
puede caer en el "nihilismo", manteniendo como "verdad" lo
que es fuente de la "racionalización". Así pues, términos como
"Dios, más allá, vida verdadera, salvación, bienaventuranza", son
sinónimos de "nada".
Conclusión
Hasta aquí,
hemos visto la vertiente "negativa" o crítica de los principales conceptos
de la filosofía, religión y la moral que tradicionalmente han vivido para explicar
el mundo de la cultura occidental. Pero esta parte negativa exige
"dialécticamente" una parte "positiva": es negar para
afirmar, destruir para crear, aniquilar para producir. Sólo un cambio de valores,
que afirmen la vida, permitirá la superación del "nihilismo", de esta
negación de la vida, que han llevado a cabo los filósofos, la religión y la
moral e incluso la ciencia.
La nueva civilización
En esta
segunda parte de su obra, Nietzsche va a plantear, a través de temas como: la
"muerte de Dios", el "superhombre", la "voluntad de
poder", el "eterno retorno", la superación de este
"nihilismo".
La muerte de Dios
Con el
término "muerte de Dios" se hace alusión al creciente abandono de la
visión religiosa cristiana del mundo que se venía dando en la cultura europea a
partir del Renacimiento y que sigue a través del empirismo inglés, ilustración
y posteriormente lo que se llamó "proceso de secularización de la cultura
europea". Este abandono se fue manifestando en una sustitución progresiva
de la idea suprema de Dios como sentido del mundo, respaldo de la autoridad
establecida, garante del orden social, etc., por otras ideas como la
"razón, progreso, religión natural, etc."
Nietzsche
pretende apurar las consecuencias de la significación histórica de la muerte de
Dios, en relación sobre todo con el comportamiento del hombre. Dios significa
para él una forma determinada de concebir la realidad (una determinada
ontología) y, a la vez, una determinada moral que es hostil a lo que se llama
"el sentido de la tierra". La idea de Dios es para él "el
vampiro de la vida". ¿No habéis oído hablar de ese hombre loco, que, en
pleno día, encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública,
gritando sin cesar: Busco a Dios, busco a Dios? Como allí había muchos que no
creían en Dios, su grito provocó hilaridad. -Qué ¿se ha perdido Dios?, decía uno.
-¿Se ha perdido como un niño pequeño?, preguntaba otro. -¿O es que está
escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así
gritaban y reían en confusión. El loco se precipitó en medio de ellos y los
traspasó con su mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, les gritó.
¡Nosotros le hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos!
F. NIETZSCHE:
El gay saber. Parágrafo 125. El hombre loco.
La muerte de
Dios es para Nietzsche el más grande de los últimos acontecimientos. Significa
una crítica radical a la religión, a la moral y a la metafísica, es decir, la
destrucción de los valores absolutos. El lugar de Dios lo ocupará la vida y el
"superhombre" será el creador de los nuevos valores. La "muerte
de Dios" es el tema central de la primera parte de "Así habló
Zaratustra", que comienza con un discurso de las tres transformaciones.
Según él, la
transformación del hombre en superhombre pasa por tres cambios sucesivos:
a) "El
espíritu se convierte en camello": el camello, junto con el asno, es el
animal del desierto que transporta grandes cargas y obedece a su amo sin
quejarse. El camello simboliza al hombre que se inclina ante la omnipotencia de
Dios, y ante la ley moral, arrastrando así grandes pesos.
b) "El
camello se convierte en león": el hombre-camello cansado por el peso de la
carga (valores establecidos) se revela contra su amo y lo derriba (destruye los
valores establecidos). Entonces se convierte el hombre en león, fiera (critico
de si mismo) que impone a través de la fuerza (voluntad) las condiciones para
la producción de un nuevo hombre (superhombre).
c)
"El león se convierte en niño": a medida que va quitando las cargas
es capaz de crear, de proyectar nuevos valores, esencia originaria y auténtica
libertad, a la que Nietzsche alude una vez más en la metáfora del
"juego".
La muerte de
Dios abre dos posibilidades al ser humano:
— un
empobrecimiento del hombre en un ateísmo superficial y un desenfreno no moral,
(esto es lo que significa, con la imagen del "último hombre,— o la proyección consciente de nuevos ideales creados por el "superhombre".
El superhombre
A partir de
la transformación en niño es cuando empieza a surgir el "superhombre".
El niño, inicio del superhombre, sólo se preocupa de la vida, sin trabas de
ninguna naturaleza. Valora la vida corporal, la salud, el placer, las pasiones,
la violencia, la victoria, el éxito. Es fiel a lo terreno, a lo que pisa, es el
más acá lo que le preocupa hasta que lo viva con toda intensidad. A través del niño
se manifiesta la vida.
En el prólogo
de Así habló Zaratustra presenta la figura del "superhombre",
como ser que conoce la muerte de Dios y que renuncia a los sueños ultramundanos
para volverse a la tierra. Zaratustra en su descenso de la montaña se encuentra
primero con un "eremita" que no ha oído hablar de la muerte de Dios.
Llega a la ciudad y en el mercado intenta hablar al público, pero el fracaso es
total pues se burlan de él. Comprende entonces que hablar a todos es no hablar
a nadie y, después de enterrar al "volatinero" que se estrella
mientras divierte al público, regresa a la montaña y decide hablar sólo a
aquellos que tengan todavía "oídos para oír cosas inauditas".
El
"superhombre" no ha existido aún (lo hemos visto en la predicación de
Zaratustra); se trata de preparar el mundo para la venida del
"superhombre". El superhombre es la meta del hombre y se presenta
como una decisión de los más fuertes, de los más lúcidos, que son los que han
de preparar su venida. Nietzsche en sus obras muestra diversas prefiguras del
superhombre:
—
"El genio": es el hombre
caracterizado por la sabiduría, que posee una visión cósmica, que constituye su
destino. A este "genio" no se le puede comprender desde perspectivas
meramente humanas; su característica principal es la "grandeza", ya
que consiste en estar abierto al "juego dionisíaco" y expresarlo con
la palabra, con la figura y la música.
—
El
"genio" es el instrumento a través del cual se manifiesta el fondo
creador de la vida: es el "artista", por eso el arte, la creación
artística, es el reflejo de la vida. (Ya vimos que identificó en un primer
momento a Wagner con la figura del genio),
Este afán
abarca al sujeto, al mundo y a Dios. No respeta nada y es capaz de
desenmascarar lo que se oculta tras el "ideal". El "espíritu
libre" lo es, no porque viva de acuerdo con el conocimiento científico,
sino porque utiliza la ciencia como medio para liberarse de las esclavitudes de
la existencia: los ideales, la religión, la metafísica y la moral. Se descubre
a sí mismo como el que dicta los valores. Adquiere la posibilidad de proyectar
nuevos valores y de invertir los existentes.
La voluntad de poder
Es la idea
básica de la segunda parte de "Así habló Zaratustra". Es en el capítulo
titulado "De la superación de sí mismo" donde define más claramente
lo que entiende por "voluntad de poder": "la lucha de la vida
que tiene que superarse a sí misma continuamente, que determina todo lo
existente". La vida es la lucha constante y antagónica de lo existente
individual contra todo lo demás.
Dice Hans
Küng: "Por todas partes se trasluce aquí claramente el padrinazgo de
Darwin: la fuerza (el poder) de la vida y su evolución; la lucha por la
existencia en la que sólo sobreviven los más fuertes, elección y selección de
los más capacitados". La voluntad de poder lleva a Nietzsche hacia el tema
del "tiempo", pues toda voluntad de poder termina al chocar con la
inmutabilidad del tiempo ya transcurrido. La voluntad de poder podría
referirse al presente y al futuro, pero no al pasado, y sin embargo, ¿no podría
esta voluntad abarcarlo también? Surge así el tema del tiempo y la idea del
"eterno retorno".
El eterno retorno
Se trata del
problema de la relación de la voluntad de poder con el tiempo: presente,
pasado y futuro. Nietzsche considera que la idea del "eterno retorno de lo
mismo" era su pensamiento más profundo; sin embargo, es uno de los temas
menos elaborados, desde el punto de vista teórico. Cuando se admitía la idea de
Dios se consideraba que de El manaba el tiempo y a El volvía. Las cosas
perecederas y caducas eran barridas por el tiempo y sólo se escapaba lo
espiritual, que retornaba a su verdadera patria eterna (en Platón, al mundo de
las Ideas). Todo aquello que no puede escapar al tiempo debe desaparecer.
Cuando la
ilustración rechaza la idea de un Dios providente, que interviene en el mundo,
se sigue admitiendo la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Así Hegel
considera que la individualidad finita debe pagar el tributo de su muerte a lo
infinito y universal. Lo que Nietzsche pretende es precisamente recobrar la
"eternidad" para lo inmanente, anulando la dicotomía de los dos
mundos y recuperando así el sentido de la tierra. Trata de negar la condición
perecedera de lo real. Lo que realmente es, es el "instante" que se
desvanece y esto es lo que hay que amar. Para que pueda haber creación (y este
es el designio de la voluntad de poder) tiene que haber destrucción.
Parece ser
que la voluntad de poder es capaz de crear el futuro, el tiempo "hacia
adelante". Pero ¿y el tiempo pasado9 En una concepción lineal
del tiempo, el pasado es irreversible y no puede rectificarse, pero ¿y si la
voluntad de poder quisiera ir hacia atrás? Responde: "Acaso el adelante y
el atrás del tiempo sea una ilusión, que la voluntad de poder puede hacer
desaparecer. Quizá todo esté por delante y a la vez todo hubiese ocurrido.
Parece que el eterno sino del morir y volver a existir se repite eternamente
para todos.
Según esto,
su pensamiento, es que esta vida hay que vivirla infinitas veces con cada dolor
y cada alegría. Pero Nietzsche añade que "la repetición de lo mismo es
desesperante para el que no ama la vida, entonces vuelve sobre la idea del
"instante". Es el superhombre el que puede llegar a comprender que
ningún "instante" tiene justificación más allá de si mismo y que,
además, en el "instante feliz" está la justificación del pasado y de
lo futuro. En ese instante se anuda el tiempo. Esto no todos los hombres son
capaces de comprenderlo y sobre todo de aceptarlo; pues se trata de aceptar
todo el contenido (tanto lo bueno como lo malo) del mundo una y mil veces.
Pero llegará
el día que el mundo de Zaratustra será entendido y aceptado por todos los
hombres, incluido el más sometido, el más esclavo, pues habrá roto las cadenas
y amará la vida e incluso deseará revivirla.
A. De comprensión:
1. Di qué
significado tienen en el contexto del tema y qué autor utiliza los términos
que siguen a continuación: vivencia, apolíneo, socratismo, genealogía,
intuición, nihilismo.2. Menciona una obra importante de cada período de Nietzsche y explica de qué trata.
3. ¿Qué expresa Nietzsche con la metáfora "lo apolíneo y lo dionisíaco"?
4. En la crítica que hace Nietzsche a la filosofía, ¿qué es lo que niega y qué es lo que afirma? .
5. En la crítica que hace Nietzsche a la religión, ¿qué es lo que niega y qué es lo que afirma?
6. Según Nietzsche, ¿qué valores hay que rechazar y qué valores hay que exaltar?
7. Explica los cambios sucesivos que se realizan en el hombre para llegar al inicio del superhombre.
8. ¿Cómo entiende el tiempo Nietzsche?
9. ¿Qué significado tiene el nihilismo en el pensamiento de Nietzsche?
10. ¿Qué diferencias hay entre la moral de los señores y la moral de los esclavos?
11. Compara los tres símbolos del hombre del futuro, que utiliza Nietzsche: genio, espíritu libre y superhombre.
C. Análisis de textos
Texto I
En todos los tiempos los sapientísimos han juzgado igual sobre la vida: no
vale nada... Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono.
-un tono lleno de duda, lleno de
melancolía, lleno de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida-. Incluso
Sócrates dijo al morir: "vivir significa estar enfermo durante largo
tiempo: debo un gallo a Asclepio salvador". Sócrates estaba harto...
...Cuando se
tiene necesidad de hacer de la razón un tirano, como hizo Sócrates, por
fuerza se da un peligro no pequeño de que otra cosa distinta haga de tirano.
Entonces se adivinó que la racionalidad era la salvadora, ni Sócrates ni
sus "enfermos" eran libres de ser racionales, -era de rigueur [derigor], era su
último remedio. El fanatismo con que la reflexión griega entera se lanza a
la racionalidad delata una situación apurada: se estaba en peligro. se tenía una
sola elección: o bien perecer o bien ser absurdamente racionales...
El moralismo de los filósofos griegos a partir de Platón tiene unos
condicionamientos patológicos; y lo mismo su aprecio de la dialéctica: Razón =
virtud = felicidad significa simplemente: hay que imitar a Sócrates e implantar
de manera permanente, contra los apetitos oscuros, una luz, diurna, la
luz diurna de la razón. Hay que ser inteligentes, claros, lúcidos a cualquier
precio: toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia
abajo...
F. NIETZSCHE: Crepúsculo de los ídolos. El problema de
Sócrates, párrafos 1 y 10
Contesta a
las siguientes preguntas:
1. Resume el
contenido del texto e indica el tema central2. Explica el significado de los términos: vida, razón, luz diurna, instinto
3. ¿Qué papel juega la razón según el texto?
4. ¿Qué significado tiene la vida según el texto?
Texto II
Todos los
instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia dentro; esto
es lo que yo llamo la interiorización del hombre: únicamente con esto se
desarrolla en él lo que más tarde se denomina su "alma". Todo el
mundo interior, originariamente delgado, como enconado entre dos pieles, fue
separándose y creciendo, fue adquiriendo profundidad, anchura, altura, en la
medida en que el desahogo del hombre hacia fuera fue quedando inhibido.
Aquellos terribles bastiones con que la organización estatal se protegía
contra los viejos instintos de la libertad -las penas sobre todo cuentan entre
tales bastiones- hicieron que todos aquellos instintos del hombre salvaje,
libre, vagabundo, diesen vuelta atrás, se volviesen contra el hombre mismo.
La enemistad. la crueldad, el placer en la persecución, en la agresión, en el
cambio, en la destrucción; todo esto vuelto contra el poseedor de tales
instintos: ese es el origen de la "mala conciencia". El hombre
que. falto de enemigos y resistencias exteriores, encajonado en una opresora
estrechez y regularidad de las costumbres, se desgarraba, se perseguía, se
mordía, se roía, se sobresaltaba, se
maltrataba impacientemente a si mismo, este animal al que se quiere
"domesticar" y que se golpea furioso contra los barrotes de su jaula,
este ser al que le falta algo, devorado por la nostalgia del desierto, que tuvo
que crearse a base de sí mismo una aventura, una cámara de suplicios, una selva
insegura y peligrosa -este loco, este prisionero añorante y desesperado fue el
inventor de la "mala conciencia"
F NIETZSCHE: Genealogía de la moral, págs. 96-97
Responde a
las siguientes preguntas:
1. Resume el
contenido del texto.2. Explica el significado que en el texto tienen los términos: interiorización, inhibido, instintos, mala conciencia, domesticar.
3. Analiza las ideas fundamentales del texto y explícalas en el contexto del pensamiento de Nietzsche y en particular desde el punto de vista de su crítica a la moral.
4. ¿Qué otros autores han tratado el tema de la conciencia y de la mala conciencia? ¿Podrías establecer alguna comparación?